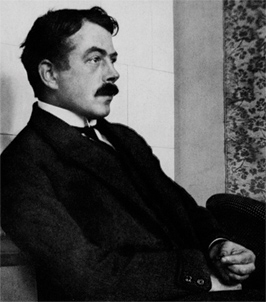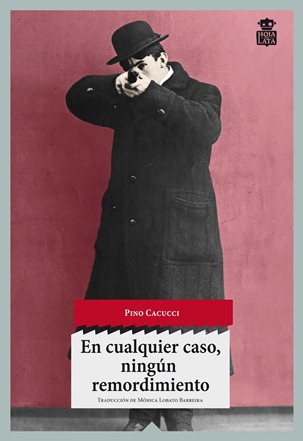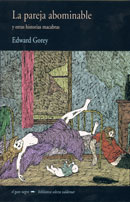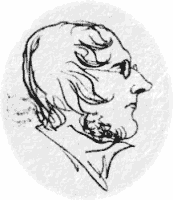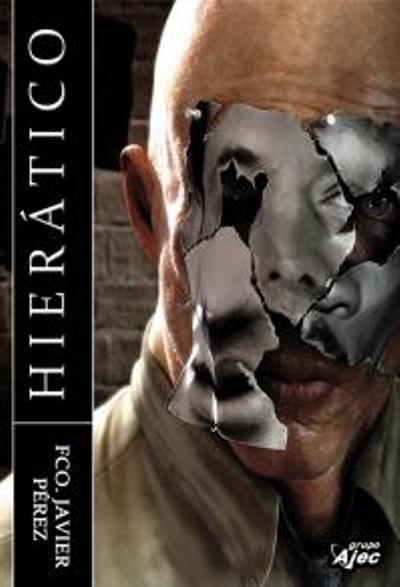Este año ha sido bastante duro en lo personal y he leído menos que el pasado. Aun así, 96 libros en total en los que prima el ensayo, porque sigo escribiendo el mío. No suelo leer muchas novedades porque la mayoría de los libros los consigo en la biblioteca y porque leo de forma bastante caótica, saltando de unos temas a otros o guiándome por casualidades, por recomendaciones o por libros que aparecen en otros libros. Así que en esta lista no están las mejores publicaciones de este año, sino simplemente los libros que más me han gustado, sean del año que sean. Hay muchos libros que se han quedado sin leer por falta de pasta o tiempo, pero en algún momento caerán. En cuanto a editoriales, hay muchas distintas, la mayoría pequeñas o independientes. Por cantidad de libros que he leído de cada una, este año ganan Cabaret Voltaire, Pepitas de Calabaza, Acantilado y la Felguera aunque también he leído varios de Anagrama, La Garúa, La Bella Varsovia, Alpha Decay, Capitán Swing y Virus. Los libros no están ordenados según me hayan gustado más o menos, el orden es aleatorio.
1. La hidra de la revolución, Peter Linebaugh y Marcus Rediker (Crítica, 2005). Entre los siglos XVI y XVIII, el capitalismo se impuso como sistema económico dejando millones de cadáveres a su paso. Fueron los años de las fábricas penitenciarias, de la expropiación de las tierras comunales, de los ejércitos de mendigos que vagaban de una ciudad a otra, de los ahorcamientos diarios por robar unos peniques, del tráfico de esclavos, de la masacre colonial. Pero también fueron dos siglos y medio de resistencia, de lucha continuada contra la nueva forma de dominación. Rebeliones de esclavos, sectas que no creían en la propiedad privada, motines de marineros, revueltas urbanas protagonizadas por mendigos, iluminados que hablaban del fin del trabajo, levantamientos campesinos contra los cercados, niveladores que creían que ningún hombre estaba por encima del otro. Esa es la historia que cuenta este libro, la historia de los colonos que se marcharon a vivir con los indios, de los esclavos que huían y creaban sus propias ciudades en el interior de la selva, de los marineros irlandeses que llevaban las noticias de la revolución de un mar a otro, de todos aquellos que hicieron que esos dos siglos y medio fuesen una pesadilla para comerciantes de esclavos, políticos y dueños de fábricas. Una auténtica pasada de libro.
2. La necesidad del ateísmo y otros escritos de combate. P.B Shelley (Pepitas de Calabaza, 2015). El libro recoge muchos de los textos políticos del poeta romántico, además de alguno de sus poemas. Extremo, radical y apasionado, Shelley escribió y vivió a contracorriente, defendiendo causas como el amor libre o el vegetarianismo que entonces parecían los delirios de un loco. Posiblemente su obra no se conoce tanto por aquí como la de Byron o Blake, pero merece mucho la pena.
3. La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937, Chris Ealham (Alianza, 2005). Este año he leído decenas de libros sobre urbanismo y luchas urbanas, pero este es sin duda el mejor de todos. No importa que no te interese especialmente ese tema, Ealham cuenta una historia apasionante sobre cómo el proletariado barcelonés se hizo con el control de la ciudad durante el primer tercio del siglo XX, y cómo se la disputaron: las autoridades centrales que luchaban para disciplinar la ciudad, los nacionalistas que buscaban convertirla en la capital de Cataluña, los industriales locales que necesitaban obreros domesticados, las clases medias que querían democratizarla.
4. El pan a secas, Mohamed Chukri (Cabaret Voltaire, 2013). Chukri es uno de mis descubrimientos de este año. Un libro durísimo, pero a la vez muy hermoso y que transcurre en un Marruecos muy alejado tanto de nuestras fantasías orientalistas como de nuestros prejuicios.
5. La ciudad horizontal, Stefano Portelli (Bellaterra, 2015). Otro de los ensayos sobre urbanismo que me han alucinado este año. Portelli cuenta la historia del barrio de Bon Pastor, en Barcelona, durante los años en que se comenzaron a derribar las casas baratas, entre 2002 y 2012. Un barrio con una historia repleta de marginalidad y exclusión pero también el lugar donde se resguardaron Durruti o Sabaté cuando fueron perseguidos, con una tradición de lucha muy viva que volvió a despertar cuando llegaron las excavadoras del ayuntamiento. Sin caer en mitificaciones, Portelli cuenta la historia del barrio y de sus resistencia, sin dejar de hablar de todas las aristas de la lucha, de los que no quisieron participar, de los que tenían otras razones, de los que se rindieron.
6. El papel de tapiz amarillo, Charlotte Perkins Gilman (Lumen, 2001). Un relato breve, de apenas treinta páginas en la edición que yo escogí, pero capaz de hablar de la locura, la maternidad, el matrimonio, la dominación, la soledad. Brillante su forma de mantener la tensión, de irte empujando a la espiral cada vez más oscura en que cae la protagonista.
7. Últimos poemas, Nâzin Hikmet. (Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2000). Otro de los descubrimientos de este año. Una maravilla que llevaban recomendándome un tiempo y que al final me animé a leer. Me he quedado con ganas de leer más títulos de esta editorial, que ha hecho una labor impresionante de selección y traducción de autores del este y de Oriente Medio.
8. El cordero carnívoro, Agustín Gómez Arcos (Cabaret Voltaire, 2007). Me habían recomendado varias veces a Agustín Gómez Arcos, pero hasta este año no me había animado a coger una novela suya de la biblioteca. "El cordero carnívoro" cuenta la relación de dos hermanos en el contexto de la posguerra, aunque el escenario solo aparece para hacer todavía más asfixiante el encierro del protagonista en la casa familiar. Incesto, homosexualidad, dolor, maternidades difíciles, relaciones de clase complicadas, belleza.
9. Pasaje a las dehesas de invierno, Francisco Jota-Pérez (Esdrújula, 2015). Siempre me resulta enormemente complicado hablar de los libros de Jota-Pérez. Puedo decir que "Pasaje" está protagonizado por una fisioterapeuta que reseña hoteles para una página turística y que se dedica a dar palizas a viandantes con un grupo llamado La Jauría, pero no sería justo. "Pasaje" es mucho más, es una especie de código encriptado que se instala en algún lugar de tu cerebro, una especie de texto revelado con una lectura más superficial pero también otra más profunda que se revela en el momento preciso. En "Pasaje" hay ocultismo, trascendencia, abismos, identidades de género, psicogeografía, alucinación, duelo, luto y muchas cosas más. No sé, leedlo.
10. La universidad blanca, Ismael Belda (La Palma, 2015). Este año no he leído mucha poesía, se me han quedado pendientes un montón de libros que me gustaría haber leído. De los pocos a los que he echado mano, me ha gustado mucho "La universidad blanca", el primer poemario de Ismael Belda. También "La edad de merecer", de Berta García Faet, "Tenían la belleza del salvaje" en prosa poética y escrito por Dara Scully y " Los estómagos", de Luna Miguel. Publicados el año pasado pero que yo he leído este, me han gustado "Alambres", de Lola Nieto, "El silencio de las bestias", de Unai Velasco, "La mujer cíclica" de Laia López Manrique y "La última tormenta", de Álex Portero.
11. Portugal: ¿la revolución imposible?, Phil Mailer (Klinamen, 2015). Mailer se encontraba en Lisboa por casualidad cuando se produjo el estallido revolucionario que acabaríamos conociendo como la Revolución de los Claveles. Todos tenemos en la retina la imagen de los militares con flores en los cañones de las armas, pero eso fue solo un momento puntual en el trascurso de más de dos años de intensa lucha de clases que incluyó huelgas, asambleas y pulsos constantes a la dictadura. A medio camino entre el ensayo y la crónica personal, Mailer cuenta cómo vivió la revolución desde dentro pero a la vez con la perspectiva de quien no es de allí. Muy, muy recomendable.